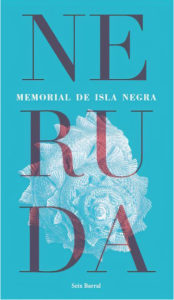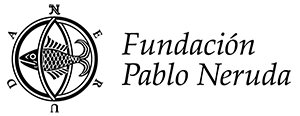Para conmemorar el cumpleaños 117 de Pablo Neruda, entregamos una selección de poemas sobre su nacimiento e infancia, y sobre su enigmático “pacto con la tierra”
Se incluye también “La copa de sangre”, un notable texto en prosa en que el poeta busca los signos ocultos de su pertenencia a la tierra austral
El primer nacimiento de Neruda ocurre en Parral y tiene una fecha precisa: el 12 de julio de 1904. Él poeta dice que nació y vivió entre muchos otros hombres, pero advierte: “ … esto no tiene historia / sino tierra, / tierra central de Chile, donde / las viñas encresparon sus cabelleras verdes…”
Cuando evoca su primera infancia, en Parral, la relaciona inevitablemente con la pérdida prematura de su madre. Él la llama “entre los muertos” pero ella, como los otros enterrados, enterrados, “no sabe, no oye, no contestó nada…” Sin embargo la tierra está cargada de uvas que nacieron desde esa madre muerta. Aquí hay un primer atisbo de esa sensación de la vida que renace incesantemente, a partir de la muerte.
Su segundo nacimiento ocurre en Temuco y se relaciona con lo que el poeta llama “mi pacto con la tierra”, que es una especie de experiencia iniciática que tuvo en sus incursiones por el bosque nativo austral. Allí pisa el detritus que se forma con “las defunciones/ de aves, hojas y frutos…” Camina ciego y desesperado hasta que divisa un punto de luz, una casa. Entonces afirma: “Estoy vivo de nuevo.” Es decir, renace.
El poeta regresa una y otra vez al bosque, siente esa potencia de la tierra que crea la vida a partir de la descomposición de otros organismos y entra en una especie de comunión con el paisaje. En sus memorias escribe: “ De aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el mundo.”
El bosque nativo austral es el ámbito materno de la poesía nerudiana. Es el útero del que el poeta nace para salir a cantar por el mundo. El océano, en cambio, es el paisaje paterno, el que abre horizontes de aventura y ensancha el mundo. En su poema “El primer mar, Neruda dice:
…se me agrandó la patria, / se rompió la unidad de la madera: / la cárcel de los bosques / abrió una puerta verde / por donde entró la ola con su trueno / y se extendió mi vida / con un golpe de mar, en el espacio.
El mar fue para el poeta el camino hacia el mundo y le abrió a su poesía horizontes de reconocimientos cada vez más amplios. Pero en un momento llegó a sentirse exiliado del sur de su infancia. En el poema “Carta para que me manden madera”, del libro Estravagario ( 1958 ) anota:
Yo perdí la lluvia y el viento / y qué he ganado, me pregunto? / Porque perdí la sombra verde /
a veces me ahogo y me muero: / es mi alma que no está contenta / y busca bajo mis zapatos / cosas gastadas o perdidas. / Tal vez aquella tierra triste / se mueve en mí como un navío: /
pero yo cambié de planeta.
La lluvia ya no me conoce.
En el poema VI del libro Aún (1969) dice:
Perdón si cuando quiero / / contar mi vida es tierra lo que cuento./ Esta es la tierra. / Crece en tu sangre y creces. / Si se apaga en tu sangre / tú te apagas.
En distintos momentos de su obra, Neruda reitera su pertenencia a la tierra austral. En el texto en prosa “La copa de sangre”, (1938) escribe:
… pertenezco a un pedazo de pobre tierra austral, hacia la Araucanía han venido mis actos desde los más distantes relojes, como si aquella tierra boscosa y perpetuamente en lluvia tuviera un secreto mío que no conozco, que no conozco y que debo saber, y que busco, perdidamente, ciegamente, examinando largos ríos, vegetaciones, inconcebibles montones de madera, mares del sur, hundiéndome en la botánica y en la lluvia…
Y en “Jardín de invierno”, el poema que da el título a uno de sus libros póstumos el poeta proclama, una vez más: “pertenezco a la tierra y a su invierno”, y termina reafirmando su condición terrenal, inscrita en la alternancia eterna de muertes y germinaciones:
Yo vuelvo a ser ahora / el taciturno que llegó de lejos / envuelto en lluvia fría y en campanas: / debo a la muerte pura de la tierra / la voluntad de mis germinaciones.
Neruda volvía al sur de su infancia tanto físicamente como en distintos momentos de su obra poética. Lo hacía tal vez como si celebrara un rito de retorno a los orígenes para renovar el tiempo. Pero en esos regresos encontraba el paisaje cada vez más devastado por la tala y por el fuego. El bosque mágico donde la tierra convertía la muerte en vida iba quedando relegado en el territorio de la poesía.
Darío Oses
Seis poemas de Memorial de Isla Negra
Nacimiento
Nació un hombre
entre muchos
que nacieron,
vivió entre muchos hombres
que vivieron,
y esto no tiene historia
sino tierra,
tierra central de Chile, donde
las viñas encresparon sus cabelleras verdes,
la uva se alimenta de la luz,
el vino nace de los pies del pueblo.
Parral se llama el sitio
del que nació
en invierno.
Ya no existen
la casa ni la calle:
soltó la cordillera
sus caballos,
se acumuló
el profundo
poderío,
brincaron las montañas
y cayó el pueblo
envuelto
en terremoto.
Y así muros de adobe,
retratos en los muros,
muebles desvencijados
en las salas oscuras,
silencio entrecortado por las moscas,
todo volvió
a ser polvo:
solo algunos guardamos
forma y sangre,
solo algunos, y el vino.
Siguió el vino viviendo,
subiendo hasta las uvas
desgranadas
por el otoño
errante,
bajó a lagares sordos,
a barricas
que se tiñeron con su suave sangre,
y allí bajo el espanto
de la tierra terrible
siguió desnudo y vivo.
Yo no tengo memoria
del paisaje ni tiempo,
ni rostros, ni figuras,
solo polvo impalpable,
la cola del verano
y el cementerio en donde
me llevaron
a ver entre las tumbas
el sueño de mi madre.
Y como nunca vi
su cara
la llamé entre los muertos, para verla,
pero como los otros enterrados,
no sabe, no oye, no contestó nada,
y allí se quedó sola, sin su hijo,
huraña y evasiva
entre las sombras.
Y de allí soy, de aquel
Parral de tierra temblorosa,
tierra cargada de uvas
que nacieron
desde mi madre muerta.
Primer viaje
No sé cuándo llegamos a Temuco.
Fue impreciso nacer y fue tardío
nacer de veras, lento,
y palpar, conocer, odiar, amar,
todo esto tiene flor y tiene espinas.
Del pecho polvoriento de mi patria
me llevaron sin habla
hasta la lluvia de la Araucanía.
Las tablas de la casa
olían a bosque,
a selva pura.
Desde entonces mi amor
fue maderero
y lo que toco se convierte en bosque.
Se me confunden
los ojos y las hojas,
ciertas mujeres con la primavera
del avellano, el hombre con el árbol,
amo el mundo del viento y del follaje,
no distingo entre labios y raíces.
Del hacha y de la lluvia fue creciendo
la ciudad maderera
recién cortada como
nueva estrella con gotas de resina,
y el serrucho y la sierra
se amaban noche y día
cantando,
trabajando,
y ese sonido agudo de cigarra
levantando un lamento
en la obstinada soledad, regresa
al propio canto mío:
mi corazón sigue cortando el bosque,
cantando con las sierras en la lluvia,
moliendo frío y aserrín y aroma.
La mamadre
La mamadre viene por ahí,
con zuecos de madera. Anoche
sopló el viento del Polo, se rompieron
los tejados, se cayeron
los muros y los puentes,
aulló la noche entera con sus pumas,
y ahora, en la mañana
de sol helado, llega
mi mamadre, doña
Trinidad Marverde,
dulce como la tímida frescura
del sol en las regiones tempestuosas,
lamparita
menuda y apagándose,
encendiéndose
para que todos vean el camino.
Oh dulce mamadre
—nunca pude
decir madrastra,
ahora
mi boca tiembla para definirte,
porque apenas
abrí el entendimiento
vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro,
la santidad más útil:
la del agua y la harina,
y eso fuiste: la vida te hizo pan
y allí te consumimos,
invierno largo a invierno desolado
con las goteras dentro
de la casa
y tu humildad ubicua
desgranando
el áspero
cereal de la pobreza
como si hubieras ido
repartiendo
un río de diamantes.
Ay mamá, cómo pude
vivir sin recordarte
cada minuto mío?
No es posible. Yo llevo
tu Marverde en mi sangre,
el apellido
del pan que se reparte,
de aquellas
dulces manos
que cortaron del saco de la harina
los calzoncillos de mi infancia,
de la que cocinó, planchó, lavó,
sembró, calmó la fiebre,
y cuando todo estuvo hecho,
y ya podía
yo sostenerme con los pies seguros,
se fue, cumplida, oscura,
al pequeño ataúd
donde por vez primera estuvo ociosa
bajo la dura lluvia de Temuco.
El padre
El padre brusco vuelve
de sus trenes:
reconocimos
en la noche
el pito
de la locomotora
perforando la lluvia
con un aullido errante,
un lamento nocturno,
y luego
la puerta que temblaba:
el viento en una ráfaga
entraba con mi padre
y entre las dos pisadas y presiones
la casa
se sacudía.
las puertas asustadas
se golpeaban con seco
disparo de pistolas,
las escalas gemían
y una alta voz
recriminaba, hostil,
mientras la tempestuosa
sombra, la lluvia como catarata
despeñada en los techos
ahogaba poco a poco
el mundo
y no se oía nada más que el viento
peleando con la lluvia.
Sin embargo, era diurno.
Capitán de su tren, del alba fría,
y apenas despuntaba
el vago sol, allí estaba su barba,
sus banderas
verdes y rojas, listos los faroles,
el carbón de la máquina en su infierno,
la Estación con los trenes en la bruma
y su deber hacia la geografía.
El ferroviario es marinero en tierra
y en los pequeños puertos sin marina
—pueblos del bosque— el tren corre que corre
desenfrenando la naturaleza,
cumpliendo su navegación terrestre.
Cuando descansa el largo tren
se juntan los amigos,
entran, se abren las puertas de mi infancia,
la mesa se sacude,
al golpe de una mano ferroviaria
chocan los gruesos vasos del hermano
y destella
el fulgor
de los ojos del vino.
Mi pobre padre duro
allí estaba, en el eje de la vida,
la viril amistad, la copa llena.
Su vida fue una rápida milicia
y entre su madrugar y sus caminos,
entre llegar para salir corriendo,
un día con más lluvia que otros días
el conductor José del Carmen Reyes
subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha
vuelto.
El primer mar
Descubrí el mar. Salía de Carahue
el Cautín a su desembocadura
y en los barcos de rueda comenzaron
los sueños y la vida a detenerme,
a dejar su pregunta en mis pestañas.
Delgado niño o pájaro,
solitario escolar o pez sombrío,
iba solo en la proa,
desligado
de la felicidad, mientras
el mundo
de la pequeña nave
me ignoraba
y desataba el hilo
de los acordeones,
comían y cantaban
transeúntes
del agua y del verano,
yo, en la proa, pequeño
inhumano,
perdido,
aún sin razón ni canto,
ni alegría,
atado al movimiento de las aguas
que iban entre los montes apartando
para mí solo aquellas soledades,
para mí solo aquel camino puro,
para mí solo el universo.
Embriaguez de los ríos,
márgenes de espesuras y fragancias,
súbitas piedras, árboles quemados,
y tierra plena y sola.
Hijo de aquellos ríos
me mantuve
corriendo por la tierra,
por las mismas orillas
hacia la misma espuma
y cuando el mar de entonces
se desplomó como una torre herida,
se incorporó encrespado de su furia,
salí de las raíces,
se me agrandó la patria,
se rompió la unidad de la madera:
la cárcel de los bosques
abrió una puerta verde
por donde entró la ola con su trueno
y se extendió mi vida
con un golpe de mar, en el espacio.
La tierra austral
La gran frontera. Desde
el Bío Bío
hasta Reloncaví, pasando
por
Renaico, Selva Oscura,
Pillanlelbum, Lautaro,
y más allá los huevos de perdices,
los densos musgos de la selva,
las hojas en el humus,
transparentes
—solo delgados nervios—,
las arañas
de cabellera parda,
una culebra
como un escalofrío
cruza el estero oscuro,
brilla
y desaparece,
los hallazgos
del bosque,
el extravío
bajo
la bóveda, la nave,
la tiniebla del bosque,
sin rumbo,
pequeñísimo, cargado de alimañas,
de frutos, de plumajes,
voy perdido
en la más oscura
entraña de lo verde:
silban aves glaciales,
deja caer un árbol
algo que vuela y cae
sobre mi cabeza.
Estoy solo
en las selvas natales,
en la profunda
y negra Araucanía.
Hay alas
que cortan con tijeras el silencio,
una gota que cae
pesada y fría como
una herradura.
Suena y se calla el bosque:
se calla cuando escucho,
suena cuando me duermo,
entierro
los fatigados pies
en el detritus
de viejas flores, en las defunciones
de aves, hojas y frutos,
ciego, desesperado,
hasta que un punto brilla:
es una casa.
Estoy vivo de nuevo.
Pero, solo de entonces,
de los pasos perdidos,
de la confusa soledad, del miedo,
de las enredaderas,
del cataclismo verde, sin salida,
volví con el secreto:
solo entonces y allí pude saberlo,
en la escarpada orilla de la fiebre,
allí, en la luz sombría,
se decidió mi pacto
con la tierra.
La copa de sangre
Cuando remotamente regreso y en el extraordinario azar de los trenes, como los antepasados sobre las cabalgaduras, me quedo
sobredormido y enredado en mis exclusivas propiedades, veo a través de lo negro de los años cruzándolo todo como una enredadera nevada, un patriótico sentimiento, un bárbaro viento tricolor en mi investidura: pertenezco a un pedazo de pobre tierra austral, hacia la Araucanía han venido mis actos desde los más distantes relojes, como si aquella tierra boscosa y perpetuamente en lluvia tuviera un secreto mío que no conozco, que no conozco y que debo saber, y que busco, perdidamente, ciegamente, examinando largos ríos, vegetaciones, inconcebibles montones de madera, mares del sur, hundiéndome en la botánica y en la lluvia, sin llegar a esa privilegiada espuma que las olas depositan y rompen, sin llegar a ese metro de tierra especial, sin tocar mi verdadera arena.
Entonces, mientras el tren nocturno toca violentamente estaciones madereras o carboníferas como si en medio del mar de la noche se sacudiera contra los arrecifes, me siento disminuido y escolar, niño en el frío de la zona sur, con el colegio en los deslindes del pueblo, y contra el corazón los grandes húmedos boscajes del Sur del mundo. Entro en un patio, voy vestido de negro, tengo corbata de poeta, mis tíos están allí todos reunidos, son todos inmensos, debajo del árbol de guitarras y cuchillos, cantos que rápidamente entrecorta el áspero vino. Y entonces abren la garganta de un cordero palpitante, y una copa abrasadora de sangre me llevan a la boca, entre disparos y cantos me siento agonizar como el cordero, y quiero también llegar a ser centauro, y, pálido, indeciso, perdido en medio de la desierta infancia, levanto y bebo la copa de sangre.
Hace poco murió mi padre, acontecimiento estrictamente laico, y sin embargo algo religiosamente funeral ha sucedido en su tumba, y este es el momento de revelarlo. Algunas semanas después mi madre según el diario y temible lenguaje fallecía también, y para que descansaran juntos trasladamos de nicho al caballero muerto. Fuimos a mediodía con mi hermano y algunos de los ferroviarios amigos del difunto, hicimos abrir el nicho ya sellado y cimentado, y sacamos la urna, pero ya llena de hongos, y sobre ella una palma con flores negras y extinguidas: la humedad de la zona había partido el ataúd y al bajarlo de su sitio, ay, sin creer lo que veíamos, vimos bajar de él cantidades de agua, cantidades como interminables litros que caían de adentro de él, de su substancia.
Pero todo se explica: esta agua trágica era lluvia, lluvia tal vez de un solo día, de una sola hora tal vez de nuestro austral invierno, y esta lluvia había atravesado techos y balaustradas, ladrillos y otros materiales y otros muertos hasta llegar a la tumba de mi deudo. Ahora bien, esta agua terrible, esta agua salida de un imposible, insondable, extraordinario escondite, para mostrarme a mí su torrencial secreto, esta agua original y temible me advertía otra vez con su misterioso derrame mi conexión interminable con una determinada vida, región y muerte.