Por Ernesto González Barnert
Sobre este libro, comentan desde los Komorebi, «Tres ceremonias, la tercera novela de Nicolás Campos Farfán, constituye dentro de una prometedora trayectoria literaria, su trabajo más desafiante a la fecha, no sólo al consolidar un estilo narrativo caracterizado por una prosa pulcra, los pasajes contemplativos y su habilidad para crear imágenes evocadoras, sino que también al utilizar nuevas estrategias discursivas que complejizan la forma y estructura de lo relatado (múltiples narradores, saltos temporales, etc.), dando como resultado un texto fragmentado, polifónico y muy sugestivo.
Tres ceremonias es una novela cuya unidad gira en torno a la historia de una pareja. Está dividida en tres partes, que pueden leerse también como cuentos independientes. En la primera de ellas, «Mandarinas», su personaje es Chío, una adolescente que hace un viaje en micro desde Puente Alto a Talcahuano para participar en un torneo de taekwondo. En ésta se establece una poética de lo sencillo, de lo provinciano, de lo adolescente; es decir, de lo frágil y excluido.
En «La ceremonia y el té» su personaje es Enzo, un hombre viejo, uruguayo. Pero el narrador del relato es Pablo, quien, se descubrirá en la siguiente parte, fue novio de Chío. Enzo llega a un pueblo del sur de Chile cercano a Valdivia. No conoce el lugar y busca a un amigo suyo.
Por último, en «Aquí comienzas, aquí termino» sus personajes son Chío y Pablo como pareja. Pasan por una crisis, se van a separar, pero con una particularidad, han acordado que dejarán de verse sin contárselo a nadie. Así, como compartiendo un secreto, la separación para ambos adquiere las características de un ritual.
Tres momentos, tres historias, tres ceremonias entrelazadas.»
Nicolás Campos Farfán (Santiago, 1983) Ha publicado las novelas La distancia (Contracorriente, 2013), Un amigo es una niebla (Overol, 2020) y Tres ceremonias (Komorebi, 2022), además del conjunto de relatos Te convertirás en un extraño (Los Perros Románticos, 2018) y el poemario Vocoder (Jámpster, 2020).
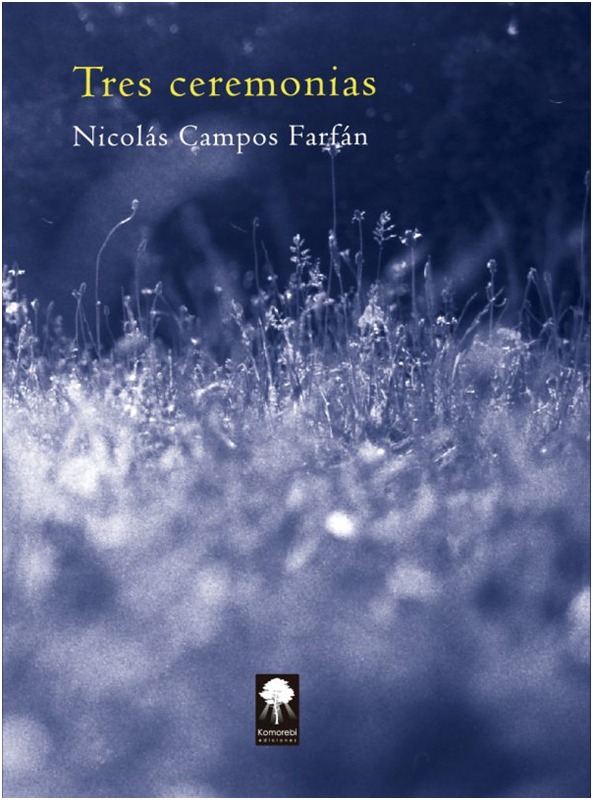
Compartimos un fragmento del relato Mandarinas:
Atravesó un pasillo en penumbras y entró al camarín. El casillero que eligió tenía el espejo quebrado, con trizaduras semejantes a la textura de un ala de mosca. Tras los combates, tras las ambiguas felicitaciones de sus compañeros, Chío se cambió su dobok de taekwondista para vestirse como siempre. Poca gente transitaba por esa ala del gimnasio; la mayoría observaba las peleas de los cinturones más avanzados. Sólo dos mujeres más se cambiaban en la misma habitación, calladas, quizá derrotadas.
Aunque salió bien parada de sus combates, se sentía aturdida. Además, en la penúltima pelea recibió una patada a la altura de las sienes, cuyo impacto, pese a llevar puesto un casco acolchado, le dolió tanto que se enervó y le conectó a su contendiente, de menor edad, dos fuertes rodillazos en la boca del estómago. Una situación incómoda, inesperada incluso para ella. Si no fuera por la jaqueca, habría tenido otra respuesta. Los jueces finalizaron la pelea de inmediato. Muchos de los espectadores enmudecieron, sobre todo sus conocidos. En los días siguientes le quedarían algunas magulladuras como saldo de las peleas, pero esa escena le pesaría un tiempo más.
Sonaron tres golpes en la puerta del camarín. Era su mamá. A través de uno de los fragmentos del espejo la vio llegar a su lado, donde le preguntó por su medalla. Chío la sacó de su bolso y se la mostró.
Su mamá quiso saber por qué no la llevaba puesta.
No quiero que se pierda, inventó la hija.
Mmm. Apúrate mejor, ya van a presentar al general.
Se refería a un general coreano, uno de los mandamases dentro del taekwondo. Aquel hombre, un anciano, realizaría más tarde un combate de exhibición frente al campeón mundial, un argentino narigón y de casi dos metros a quien iba a derrotar de forma tan ágil y contundente, que nadie hubiera abrigado la mínima sospecha de un montaje.
Pero para eso faltaba un rato. Chío y su mamá se acercaron a la cancha principal. Las gradas del gimnasio se iban llenando. Muchos ondeaban banderas de Corea del Sur, ansiosos de que fueran autografiadas por el general. Sobre el mesón blanco de los jueces, entre una bandera chilena y otra surcoreana, un lienzo colgado tenía la inscripción: Welcome to Chile, general Choi Hong Hi. La difusa voz de un locutor a través de unos altavoces anunciaba nuevas peleas.
¿Cuándo sale a pelear el Jorge?, le preguntó su mamá.
No sé. Ya tendría que haber salido.
Como al coreano, a Jorge nadie lo había visto. Sería difícil encontrarlo entre tanta gente. Madre e hija se sumaron a su delegación, que en las gradas comenzaba a planear cómo se dividiría durante la noche. Algunos, la mayoría de los taekwondistas, se instalarían con sacos de dormir en el bus; otros, los menos, Chío y su mamá entre ellos, alojarían en pensiones. Se formó un ambiente distendido. Compartían las coca-colas, galletas y sándwiches que el maestro y su esposa prepararon para los alumnos que ya habían combatido.
En el domo principal se enfrentaron dos cinturones negros de escuelas de Iquique y de Valparaíso. Pelearon full contact, esto es, hasta el nocaut. La gente gritaba a favor de uno u otro. Un árbitro de traje color vino los separó cuando se trenzaron a golpes. Sin que el árbitro diera la orden de ataque, uno de los luchadores se lanzó con una patada descendente, pillando al otro con la guardia baja. Lo azotó: le quebró la nariz y el mentón. Fin de la pelea: un hombre inconsciente, reclamos enfurecidos del equipo afectado, algarabía de los ganadores, sorpresa generalizada.
¿Alcanzaste a ver esa patada?, le dijo Carlos a Chío. Le pegó con el talón, ¿o no?
Sí, una Niru Chagui con salto. Todavía el pobre debe andar medio atontado.
Qué lata, me la perdí, alegó la mamá de Chío.
Quedó grabada en la cámara de la señora Fernanda. ¿Se la pido?
Carlos buscó a la señora Fernanda, la mujer del maestro. Con su cámara, retrocedió la cinta y se la entregó. Ella, fingiendo impresionarse por la escena, lo agradeció.
En tanto, se les acercó su maestro, quien al ver la cámara le pidió a Chío que grabara a todos los presentes de la delegación. Ella accedió, recibió la cámara y presionó el botón rojo. Enmarcados, aparecieron sus compañeros. Algunos saludaban, otros aparecían abrazados y otros rehuían el lente: escenas que pronto girarían sobre sí mismas y que le gustaban a Chío porque no figuraba en ellas. Se le ocurrió subir hasta el último escalón de la grada para conseguir una toma panorámica. Allí, realizó un travelling desde el público a su izquierda, pasando por las canchas, los jueces, las banderas, un marcador, hasta terminar a mano derecha en la entrada del gimnasio.
Entre la gente, con una chaqueta de mezclilla sobre su dobok de taekwondista, apoyado sobre un muro y en cuclillas, reconoció a Jorge.
Lo encuadró y su toma se tornó temblorosa. Detuvo la grabación. Hizo un zoom lento, exhaustivo, de su rostro. Lucía sombrío, algo nervioso. Preparaba su siguiente pelea. Se llevó la mano a su pierna derecha como si comprobara algo. Chío acercó más la imagen hasta notar el pelo mojado de Jorge. Se quedó absorta en cómo ese rocío formaba gotas que se deslizaban por sus mechones, haciéndose cada vez más gruesas hasta que terminaban por caer. A la distancia, pensó en acariciarlo. Imaginó cómo sería beber esa agua. Qué tanto podía costar, pensó.
Bajó saltando los escalones y se apuró a devolver la cámara a su maestro. A su mamá le pidió que la acompañara al baño. Allí le contó que se sentía mareada y deseaba retirarse.
~
Hombres y animales dormían a esa hora, la que precede al alba, la más helada. Ella, en cambio, ya ni siquiera bostezaba como en las noches anteriores. Sus sentidos se habían armonizado con ese ambiente: sus oídos estaban aguzados; sus ojos, habituados a la penumbra. Oía ampliados los ruidos del reloj mural y los de las calles de Talcahuano. Los muebles de ese dormitorio de pensión, antes invisibles, casi le parecían nítidos.
Se levantó, procurando no despertar a su mamá en la cama contigua. Tiró de una cuerda para abrir las cortinas. Junto a la ventana, apoyó frente y nariz sobre el cristal. Ante sí tenía, agitándose, el tejido de las acacias en la oscuridad. A esas alturas su estado le hacía gracia. En todo lo que percibía hallaba matices antes indistinguibles, unos bonitos, lúgubres otros.
Pasó al baño. Al levantarse el pijama y sentarse a orinar, advirtió que un insecto subía por la cañería del lavamanos. Éste, salido quizá a explorar terreno, de alguna manera percibió la atención de Chío y, al sentirse amenazado, se dejó caer al suelo. Y se hizo el muerto, a veces moviendo una de sus patas. Y provocó la risa de Chío con esa actuación tan mala. Ella había tenido el impulso de aplastarlo, pero desistió, agradecida por ese chiste involuntario. Sonreía aún al volver entre las sábanas, con un vaso de agua en su mano. El agua tenía gusto a cañería.
Como la mañana nunca llegaba, se fue al comedor de la pensión. Prendió la tele y la dejó en mute. Daban una serie de superhéroes. Flash, el hombre más veloz del mundo, atravesaba todo en una de esas vorágines en las que suele ver al mundo en cámara lenta y al volver a su casa se encontró, pasmado, consigo mismo sentado en el sillón frente a la tele. No lo entendía. ¿Me fui o volví antes de lo que correspondía?, se preguntaba.












