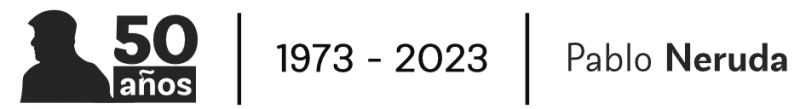
Por Darío Oses
23 de septiembre de 1973
Los testimonios más cercanos sobre la agonía y muerte de Neruda son los que su esposa, Matilde Urrutia dejó en sus memorias y en diversas entrevistas. Uno de los momentos más inquietantes de estos relatos, es aquel en que ella regresa precipitadamente desde Isla Negra a donde había ido en busca de libros y otras cosas que el poeta quería llevarse a México, viaje al que después renunciaría.
Matilde volvió a Santiago con la urgencia que le encareció el mismo Neruda, internado en la Clínica Santa María. Lo encontró en un estado de grave alteración. Era porque durante la ausencia de ella, el poeta había recibido la visita de amigos por los que se enteró de la verdadera dimensión de la tragedia que vivía el país.
Matilde lo tranquilizó haciendo recuerdos de los mejores momentos de su vida en común. Pero de pronto el poeta recayó en su agitación febril, se tomó el pijama con ambas manos y se lo desgarró al tiempo que gritaba: «¡Los están fusilando! ¡Los están fusilando!» Es difícil no advertir en esos gritos un eco lejano del verso «¡Venid a ver la sangre por las calles!» que cierra el poema «Explico algunas cosas», en el que Neruda describe los bombardeos sobre Madrid en el inicio de la guerra civil española. Así, poco antes de morir, el poeta en su delirio vivió la reiteración de una misma atrocidad, presenció el eterno e implacable retorno de una vieja historia de sangre y muerte.
Matilde recuerda: «Poco a poco se fue calmando, yo sentada a su lado, con mi cabeza pegada a la suya, sentía su calor. Estábamos juntos, estábamos protegidos, éramos un solo cuerpo…» Lo tranquilizó también la decisión de no viajar a México y quedarse en Chile. Finalmente Neruda pudo conciliar el sueño.
Se acercaba la tarde del 23 y el poeta no despertaba. Matilde, inquieta, les pidió a Laurita Reyes, hermana de Neruda, y a su amiga, la escritora Teresa Hammel, que la acompañaran esa noche.
«Era el día 23 de septiembre. Allí, en la pieza de la clínica, estábamos silenciosas y tristes tres mujeres» —escribió Matilde en sus memorias. Así, la vida del poeta se cerraba con una curiosa simetría. Hay que recordar que este había quedado huérfano de madre muy tempranamente. Entonces tres mujeres se repartieron las funciones de madres. Primero lo cuidó su abuelastra, Encarnación Parada, quien a su vez le encargó la tarea de amamantarlo a una campesina, María Luisa Leiva, que lo hacía con su propio hijo, pero tenía leche para un niño más. Finalmente lo recibió la mamadre, Trinidad Candia, que le prodigó los cuidados que requería en su infancia.
Este trío de mujeres fueron parte de la invisible guerra de amor que sostuvieron las mujeres, que se turnaban en los cuidados y redistribuían leche maternal, para mantener con vida a los niños del Chile de esos años, en el que la mortandad infantil era pavorosa. De esa forma se abrió la vida del poeta, que ahora se cerraba con ese otro trío de mujeres, «silenciosas y tristes» que le prodigaban los últimos cuidados, en medio de otra situación pavorosa.
En sus memorias Matilde anota: «Mis ojos estaban pendientes de Pablo. De repente, lo veo que se agita. Qué bueno, va a despertar. Me levanto. Un temblor recorre su cuerpo, agitando su cara y su cabeza. Me acerco. Había muerto. No recobró el conocimiento. Pasó del sueño del día anterior a la muerte». Eran las 22:30 del domingo 23 de septiembre de 1973.
El lunes 23, en cuanto se levantó el toque de queda, empezó a llegar gente. La abogada Graciela Álvarez se detuvo en la entrada de la Clínica para comprarle un ramo de claveles rojos a una humilde vendedora que se negó a cobrarle cuando supo que eran para Neruda. Después Matilde puso esos claveles en el pecho del poeta. Se inauguró entonces la práctica de ofrendarle claveles rojos, en el cementerio y en cada aniversario de su natalicio y de su muerte.
La Sociedad de Escritores y otras instituciones y personas habían ofrecido sus locales o sus casas para velar al poeta, pero Matilde insistió en hacerlo en La Chascona que luego de los actos vandálicos de que fue objeto, estaba en ruinas. Como muchos corresponsales de medios de comunicación extranjeros irían al velorio, el mundo entero iba a enterarse de lo que estaba pasando en Chile. —Mientras peor esté la casa, mejor va a estar Pablo— comentó ella con valentía.
Los restos del poeta se velaron todo el día y también la noche. Esta fue especialmente difícil. El frío entraba por los ventanales rotos. Aída Figueroa recuerda que Matilde llevó los colchones de la cama matrimonial. Estaban empapados, pero los cubrieron con frazadas y ahí se acomodaron.
El martes 25 debía llevarse el féretro al Cementerio general. Aída, que decidió irse a pie, siguiendo muy de cerca al ataúd junto con un de sus hijos, recuerda: «Cuando llegamos a la avenida La Paz, ya formábamos un gran cortejo. La gente repetía los versos de Pablo que iba diciendo un recitador…».
Ya en la plaza exterior del Cementerio, llena de gente y rodeada de militares, a los gritos de ¡Compañero Pablo Neruda, Presente! y «¡Compañero Víctor Jara, Presente!» se sumaron los de ¡Compañero Salvador Allende, Presente! Así, en forma espontánea se estaba realizando la primera manifestación de repudio a la dictadura militar en Chile. Asimismo, a partir de ese momento la figura del poeta Pablo Neruda se fue transfigurando en uno de los más poderosos emblemas de la resistencia contra el gobierno militar.

Fotografías Archivo Fundación Pablo Neruda












