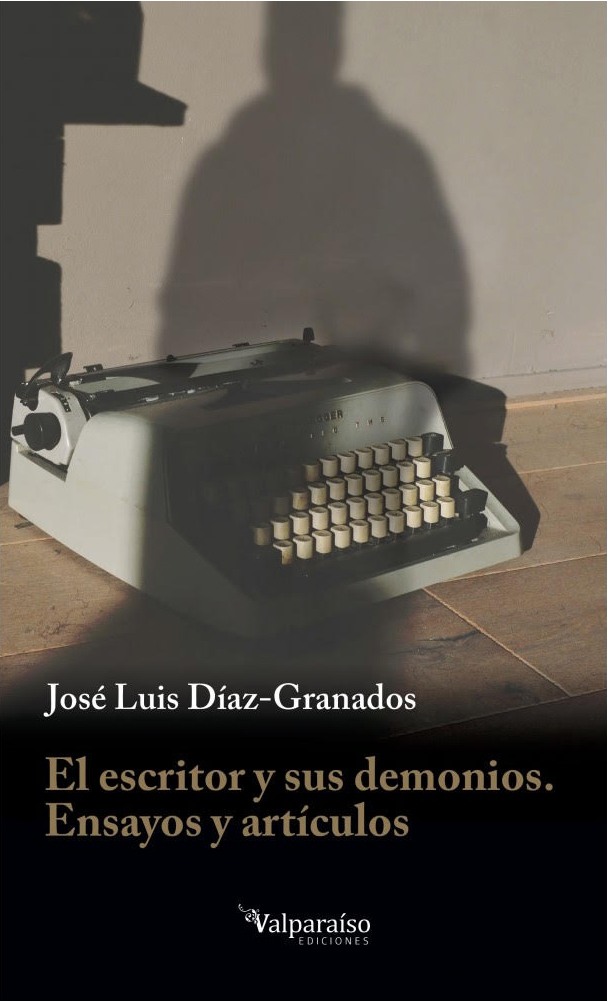Por José Luis Díaz-Granados
–El texto pertenece al libro El escritor y otros demonios. Ensayos y artículos [Valparaíso ediciones, 2021] del destacado poeta colombiano–.
Este genial chileno constituía una docena de poetas metidos dentro de un enorme zurrón llamado Pablo Neruda. Y cada uno de ellos mostraba al mundo una faz original y deslumbrante: el poeta del amor y el erotismo, el cantor de América y de los pueblos heroicos, el juglar de las cosas elementales, el vate hermético que buscaba sin cesar el significado de las sombras…
Pero también, Pablo Neruda era un gran gozador de la vida. Su residencia en la tierra lo ungió como poeta de la sensualidad y de la materia viva. Por eso amó la madera, los ríos, los océanos, las mujeres, y desde luego, los dones de la tierra: la comida y la bebida. Se convirtió con los años en un gran devorador de los frutos terrestres. “Me comería toda la tierra. Me bebería todo el mar”, escribió en sus memorias.
Y en su libro otoñal Estravagario expresó:
«Quiero poemas mancillados / por las manos y el cada día, / versos de hojaldre que derritan / leche y azúcar en la boca, / el aire y el agua se beben, / el amor se muerde y se besa. / Quiero sonetos comestibles, / poemas de miel y harina»…
El joven delgado que había nacido en 1904, el triste y silencioso poeta de juventud que acababa de desprenderse de su nombre original –Neftalí Ricardo Reyes Basoalto-, que cantaba amores fracasados y tristezas del alma, llegó a España en los años 30, en la plenitud de la República y en plena posesión de su destino poético, dispuesto a romper con su pasado romántico.
Era ya un robusto hombre de letras que al llegar a Madrid fue acogido con júbilo por sus colegas de generación: Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Dámaso Alonso… Alberti le comentaba al chileno: «Este el siglo de los poetas gruesos como Nerval, como Guillevic, vates de buen apetito como Eluard, y siempre capitanes y corifeos del vino».
Y agregaba:
«El tiempo de los pálidos y delgados portaliras fue el siglo XIX con la lira desnutrida que suspiraba en forma sublime».
De modo que Neruda abrazó desde entonces la religión del júbilo y la alegría de vivir.
Muchos años después, con su compañero de letras, aventuras, viajes, comidas y bebidas, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, viajó a Hungría, una de las mecas universales del buen comer, y con él se dedicó a recorrer posadas, tabernas, hosterías y cafés, para allí degustar las deliciosas comidas del país de los zíngaros.
Primero, buscaban ser atraídos por el aroma, por ejemplo, del tradicional goulash, «aroma nómade que sale de las estepas y da siete vueltas al mundo. Y luego el vino, ese vino “color miel” que es el anillo dorado de esas tierras nerviosas y robustas».
Para Neruda, «la alegría de convivir era la alegría de concomer», y la amistad no sólo debe ser generosa sino sabrosa. Para el autor de las Odas elementales, nada más rico que devorarse un pescado a la parrilla, «cuidadosamente desespinado, provisto y recamado de una salsa en que la páprika, el champiñón, la cebolla y la crema agria son la cúpula monumental del mundo».
Entonces se lanzaba a probar pescados «con sabor inédito», comidos una tarde en que una salsa espesa, rica y fragante le dio una razón más para saborear la vida. O comerse, por ejemplo, un exquisito bistec de hígado, digno de perpetuarse la más rica verbalidad nerudiana:
«Hígado de ángel eres! / Suavísima substancia, / peso puro / de goce, / sacrosanto / esplendor de la cocina, / compacto es tu regalo, / es intensa tu estática riqueza, / tu forma / un continente diminuto, / tu sabor toca el arpa / del paladar /, extiende / su sonido en los tímpanos del gusto, / y desde la cabeza hasta los pies / nos recorre una ola de delicia»…
Y todo esto regado con el buen vino de Hungría, mientras escuchaba música gitana, viejas rapsodias zíngaras, y donde nunca faltaba su canción favorita: el vals Sobre las olas, del mexicano Juventino Rosas.
Y así, Neruda perpetúa en sus versos y en sus prosas la infinita gama de comidas y bebidas de los cinco continentes. Odas a las viandas europeas y asiáticas, y a los apetitosos manjares de su patria andina, pascuense y patagónica, que sus lectores siempre podremos recrear y saborear, incluso perpetuarlos en la memoria gustativa:
«Inolvidables berenjenas, lechugas saltadas, (…), calabazas finas hasta olvidar su origen, convertidas en queso, en pastel, en sabor de oro, pepinos de agua pura, recién traídos de sus lechos de tierra o fermentados o agridulces, champiñones multiplicados por la lluvia en el bosque aromático, legumbres puras que al contacto del aceite, de las mantecas, del vinagre, de la sal y del fuego, representan con maravillosa abundancia la tierra fecundísima».
¡Y qué tal la elevación al altar de la más bella poesía la fiesta interminable de los mercados de Chile, poesía exuberante y multicolor, regada de tomates, pescados, manzanas, centoyas, alcachofas, cebollas, empanadas, ciruelas, papas fritas y cabritos australes!
O la descripción de unas croquetas de cervatillo con salsa cumberland, «¡envueltas por su indiferente costra frita como si quisieran pasar inadvertidas, y musicales por dentro, indescriptibles por dentro! Silvestre alimento, crema de las delicias (…) que sabe a muslo selvático, a pezón de diosa».
O también, los pescados hallaron distinción en los caldillos de congrio de Chile, (tema de una sus odas más famosas) –verdaderas anguilas celestiales-, porque la sopa de pescado, suculenta y aromática, en el paladar del poeta, adquiere allí una suavidad pícara y picante.
Llama a los peces «monseñores del agua». «¡Vengan, dice, y mézclense filetes y gulashes, faisanes, jabalíes y pichones del bosque y tráigannos el regalo de su apretado cuerpo y su aroma insurrecto!». Y cuando todos estos dones se muevan en el mundo terrestre y aéreo de la mesa, una botella de vino -¡qué tal!-, una de Sangre de toro, «como pequeña torre llena de rubíes», corona la alegría del comensal:
“Robusto vino, tu familia ardiente / no llevaba diademas ni diamantes: / sangre y sudor pusieron en su frente / una rosa de púrpura fragante. / Se convirtió la rosa en toro urgente: / la sangre se hizo vino navegante / y el vino se hizo sangre diferente. / Bebamos esta rosa, caminante. / Vino de agricultura con abuelos, / de manos maltratadas y queridas, / toro de corazón de terciopelo. / Tu cornada mortal nos da la vida / y nos deja tendidos en el suelo / respirando y cantando por la herida”…
No sé cuantas sesiones de gastronomía académica necesitaríamos para verter la totalidad del zumo nerudiano de los íntimos degustamientos de su paladar poético. Como dije al principio, Neruda se aferró con adhesión total e incondicional a todos los seres y objetos del planeta. Su sensualidad torrencial lo llevó a escribir 45 libros repletos de absoluta vitalidad terrenal, a tal punto que cuando presintió su fin, la palabra se indagó a sí misma para conjeturar sobre si habría sobrevivencia después de la muerte o, por el contrario, se habitaría en el territorio de un sueño infinito.
Y aquel poeta grande, colosal, deslumbrante, que juntó de modo genial los eternos temas de la poesía con la solidaridad humana, escribió:
“Es la hora, amor mío, de apagar esta rosa sombría, / cerrar las estrellas, enterrar la ceniza en la tierra, / y en la insurrección de la luz, despertar con los despertaron / o seguir en el sueño aguardando / la otra orilla del mar que no tiene otra orilla”…