Valparaíso está muy cerca de Santiago. Lo separan tan solo las hirsutas montañas en cuyas cimas se levantan, como obeliscos, grandes cactus hostiles y floridos. Sin embargo, algo infinitamente indefinible distancia a Valparaíso de Santiago. Santiago es una ciudad prisionera, cercada por sus muros de nieve. Valparaíso, en cambio, abre sus puertas al infinito mar, a los gritos de las calles, a los ojos de los niños. En el punto más desordenado de nuestra juventud nos metíamos de pronto, siempre de madrugada, siempre sin haber dormido, siempre sin un centavo en los bolsillos, en un vagón de tercera clase. Éramos poetas o pintores de poco más o poco menos veinte años, provistos de una valiosa carga de locura irreflexiva que quería emplearse, extenderse, estallar. La estrella de Valparaíso nos llamaba con su pulso magnético.
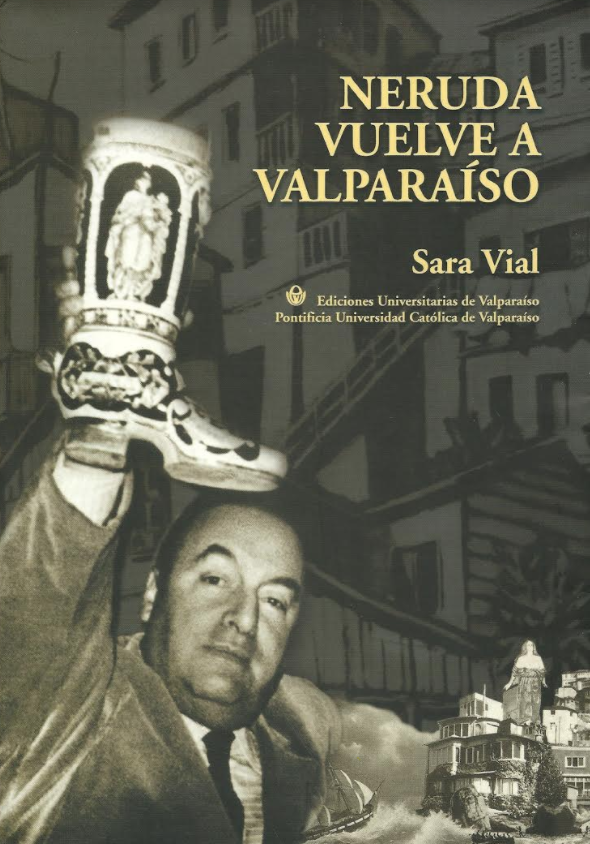
Sólo años después volví a sentir desde otra ciudad ese mismo llamado inexplicable. Fue durante mis años en Madrid. De pronto, en una cervecería, saliendo de un teatro en la madrugada, o simplemente andando por las calles, oía la voz de Toledo que me llamaba, la muda voz de sus fantasmas, de su silencio. Y a esas altas horas, junto con amigos tan locos como los de mi juventud, nos largábamos hacia la antigua ciudadela calcinada y torcida. A dormir vestidos sobre las arenas del Tajo, bajo los puentes de piedra.
No sé por qué, entre mis viajes fantasiosos a Valparaíso, uno se me ha quedado grabado, impregnado por un aroma de hierbas arrancadas a la intimidad de los campos: íbamos a despedir a un poeta y a un pintor que viajarían a Francia en tercera clase. Como entre todos no teníamos para pagar ni el más ratonil de los hoteles, buscamos a Novoa, uno de nuestros locos favoritos del gran Valparaíso. Llegar a su casa no era tan simple. Subiendo y resbalando por colinas y colinas hasta el infinito, veíamos en la oscuridad la imperturbable silueta de Novoa que nos guiaba.
Era un hombre imponente, de barba poblada y gruesos bigotazos. Los faldones de su vestimenta oscura batían como alas en las cimas misteriosas de aquella cordillera que subíamos ciegos y abrumados. Él no dejaba de hablar. Era un santo loco, canonizado exclusivamente por nosotros, los poetas. Y era, naturalmente, un naturalista; un vegetariano vegetal. Exaltaba las secretas relaciones, que sólo él conocía, entre la salud corporal y los dones connaturales de la tierra. Nos predicaba mientras marchaba; dirigía hacia atrás su voz tenante, como si fuéramos sus discípulos. Su figura descomunal avanzaba como la de un san Cristóbal nacido en los nocturnos, solitarios suburbios.
Por fin llegamos a su casa, que resultó ser una cabaña de dos habitaciones. Una de ellas la ocupaba la cama de nuestro san Cristóbal. La otra la llenaba en gran parte un inmenso sillón de mimbre, profusamente entrecruzado por superfluos rosetones de paja y extraños cajoncitos adosados a sus brazos; una obra maestra del estilo Victoriano. El gran sillón me fue asignado para dormir aquella noche. Mis amigos extendieron en el suelo los diarios de la tarde y se acostaron parsimoniosamente sobre las noticias y los editoriales.
Pronto supe, por respiraciones y ronquidos, que ya dormían todos. A mi cansancio, sentado en aquel mueble monumental, le era difícil conciliar el sueño. Se oía un silencio de altura, de cumbres solitarias. Sólo algunos ladridos de perros astrales que cruzaban la noche, sólo un pitazo lejanísimo de navío que entraba o salía, me confirmaban la noche de Valparaíso.
De repente sentí una influencia extraña y arrobadora que me invadía. Era una fragancia montañosa, un olor a pradera, a vegetaciones que habían crecido con mi infancia y que yo había olvidado en el fragor de mi vida ciudadana. Me sentí reconciliado con el sueño, envuelto por el arrullo de la tierra maternal. ¿De dónde podría venir aquella palpitación silvestre de la tierra, aquella purísima virginidad de aromas? Metiendo
los dedos por entre los vericuetos de mimbre del sillón colosal descubrí innumerables cajoncillos y, en ellos, palpé plantas secas y lisas, ramos ásperos y redondos, hojas lanceoladas, tiernas o férreas. Todo el arsenal salutífero de nuestro predicador vegetariano, el trasunto entero de una vida consagrada a recoger malezas con sus grandes manos de san Cristóbal exuberante y andarín. Revelado el misterio, me dormí plácidamente, custodiado por el aroma de aquellas hierbas guardianas.
En una calle estrecha de Valparaíso viví algunas semanas frente a la casa de don Zoilo Escobar. Nuestros balcones casi se tocaban. Mi vecino salía temprano al balcón y practicaba una gimnasia de anacoreta que revelaba el arpa de sus costillas. Siempre vestido con un pobre overol, o con unos raídos chaquetones, medio marino, medio arcángel, se había retirado hace tiempo de sus navegaciones, de la aduana, de las marinerías. Todos los días cepillaba su traje de gala con perfección meticulosa. Era una ilustre ropa de paño negro que nunca, por largos años, le vi puesta; un vestido que siempre guardó en el armario vetusto entre sus tesoros.
Pero su tesoro más agudo y más desgarrador era un violín Stradivarius que conservó celosamente toda su vida, sin tocarlo ni permitir que nadie lo tocara. Don Zoilo pensaba venderlo en Nueva York. Allí le darían una fortuna por el preclaro instrumento. A veces lo sacaba del pobre armario y nos permitía contemplarlo con religiosa emoción. Alguna vez viajaría al norte don Zoilo Escobar y regresaría sin violín, pero cargado de fastuosos anillos y con los dientes de oro que sustituirían en su boca a los huecos que fue dejando el prolongado correr de los años.
Una mañana no salió al balcón de gimnasia. Lo enterramos allá arriba, en el cementerio del cerro, con el traje de paño negro que por primera vez cubrió su pequeña osamenta de ermitaño. Las cuerdas del Stradivarius no pudieron llorar su partida. Nadie sabía tocarlo. Y, además, no apareció el violín cuando se abrió el armario. Tal vez voló hacia el mar, o hacia Nueva York, para consumar los sueños de don Zoilo.

Valparaíso es secreto, sinuoso, recodero. En los cerros se derrama la pobretería como una cascada. Se sabe cuánto come, cómo viste (y también cuánto no come y cómo no viste) el infinito pueblo de los cerros. La ropa a secar embandera cada casa y la incesante proliferación de pies descalzos delata con su colmena el extinguible amor.
Pero cerca del mar, en el plano, hay casas con balcones y ventanas cerradas, donde no entran muchas pisadas. Entre ellas estaba la mansión del explorador. Golpeé muchas veces seguidas con el aldabón de bronce, para que se oyera. Finalmente se acercaron tenues pasos y un rostro averiguante entreabrió el portalón con desconfianza, con deseos de dejarme afuera. Era la vieja criada de aquella casa, una sombra de pañolón y delantal que apenas susurraba sus pasos.
El explorador era también muy anciano y sólo él y la criada habitaban la espaciosa casa de ventanas cerradas. Yo había venido a conocer su colección de ídolos. Llenaban corredores y paredes las criaturas bermejas, las máscaras estriadas de blanco y ceniza, las estatuas que reproducían desaparecidas anatomías de dioses oceánicos, las resecas cabelleras polinésicas, los hostiles escudos de madera revestidos de piel de leopardo, los collares de dientes feroces, los remos de esquifes que quizá cortaron la espuma de las aguas afortunadas. Violentos cuchillos estremecían los muros con hojas plateadas que serpenteaban desde la sombra.
Observé que habían sido aminorados los dioses masculinos de madera. Sus falos estaban cuidadosamente cubiertos con taparrabos de tela, la misma tela que había servido de pañolón y delantal a la criada; era fácil comprobarlo.
El viejo explorador se desplazaba con sigilo por entre los trofeos. Sala tras sala me dio las explicaciones, entre perentorias e irónicas, de quien vivió mucho y continúa viviendo al rescoldo de sus imágenes. Su barbita blanca parecía la de un fetiche de Samoa. Me mostró las espingardas y los pistolones con los cuales persiguió al enemigo o hizo tocar el suelo al antílope y al tigre. Contaba sus aventuras sin alterar el tono de su murmullo. Era como si el sol entrase, a pesar de las ventanas cerradas, y dejara un solo pequeño rayo, una pequeña mariposa viva que revoloteara entre los ídolos.
Al partir le participé un proyecto de viaje mío hacia las Islas, mis deseos de salir muy pronto rumbo a las arenas doradas. Entonces, tras mirar hacia todos lados, acercó sus raídos bigotes blancos a mi oído y me deslizó temblorosamente: “Que no se entere ella, que no vaya a saberlo, pero yo también estoy preparando un viaje”.
Se quedó así un instante, con un dedo en los labios, escuchando la probable pisada de un tigre en la selva. Y luego la puerta se cerró, oscura y súbita, como cuando cae la noche sobre el África.
Pregunté a los vecinos:
–¿Hay algún nuevo extravagante? ¿Vale la pena haber regresado a Valparaíso? Me respondieron:
–No tenemos casi nada de bueno. Pero si sigue por esa calle se va a topar con don Bartolomé.
–¿Y cómo voy a conocerlo?
–No hay manera de equivocarse. Viaja siempre en una carroza.
Pocas horas después compraba yo manzanas en una frutería cuando se detuvo un coche de caballos a la puerta. Bajó de él un personaje alto, desgarbado y vestido de negro.
También venía a comprar manzanas. Llevaba sobre el hombro un loro completamente verde que de inmediato voló hacia mí y se plantó en mi cabeza sin miramientos de ninguna clase.
–¿Es usted don Bartolomé? –pregunté al caballero.
–Esa es la verdad. Me llamo Bartolomé –y sacando la larga espada que llevaba bajo la capa me la pasó mientras llenaba su cesta con las manzanas y las uvas que compró. Era una antigua espada, larga y aguda, con empuñadura trabajada por florecientes plateros, una empuñadura como una rosa abierta.
Yo no lo conocía, nunca más volví a verle. Pero lo acompañé con respeto hasta la calle, luego abrí en silencio la puerta de su carruaje para que pasaran él y su cesto de frutas, y puse en sus manos, con solemnidad, el pájaro y la espada.

Pequeños mundos de Valparaíso, abandonados, sin razón y sin tiempo, como cajones que alguna vez quedaron en el fondo de una bodega y que nadie más reclamó, y no se sabe de dónde vinieron, ni se saldrán jamás de sus límites. Tal vez en estos dominios secretos, en estas almas de Valparaíso, quedaron guardadas para siempre la perdida soberanía de una ola, la tormenta, la sal, el mar que zumba y parpadea. El mar de cada uno, amenazante y encerrado: un sonido incomunicable, un movimiento solitario que pasó a ser harina y espuma de los sueños.
En las excéntricas vidas que descubrí me sorprendió la suprema unidad que mostraban con el puerto desgarrador. Arriba, por los cerros, florece la miseria a borbotones frenéticos de alquitrán y alegría. Las grúas, los embarcaderos, los trabajos del hombre cubren la cintura de la costa con una máscara pintada por la fugitiva felicidad. Pero otros no alcanzaron arriba, por las colinas; ni abajo, por las faenas. Guardaron en su cajón su propio infinito, su fragmento de mar.
Y lo custodiaron con sus armas propias, mientras el olvido se acercaba a ellos como la niebla.
Valparaíso a veces se sacude como una ballena herida. Tambalea en el aire, agoniza, muere y resucita.
Aquí cada ciudadano lleva en sí un recuerdo de terremoto. Es un pétalo de espanto que vive adherido al corazón de la ciudad. Cada ciudadano es un héroe antes de nacer. Porque en la memoria del puerto hay ese descalabro, ese estremecerse de la tierra que tiembla y el ruido ronco que llega de la profundidad, como si una ciudad submarina y subterránea echara a redoblar sus campanarios enterrados para decir al hombre que todo terminó.
A veces, cuando ya rodaron los muros y los techos entre el polvo y las llamas, entre los gritos y el silencio, cuando ya todo parecía definitivamente quieto en la muerte, salió del mar, como el último espanto, la gran ola, la inmensa mano verde que, alta y amenazante, sube como una torre de venganza barriendo la vida que quedaba a su alcance.
Todo comienza a veces por un vago movimiento, y los que duermen despiertan. El alma entre sueños se comunica con profundas raíces, con su hondura terrestre. Siempre quiso saberlo. Ya lo sabe. Luego, en el gran estremecimiento, no hay donde acudir, porque los dioses se fueron, las vanidosas iglesias se convirtieron en terrones triturados.
El pavor no es el mismo del que corre del toro iracundo, del puñal que amenaza o del agua que se traga. Este es un pavor cósmico, una instantánea inseguridad, el universo que se desploma y se deshace. Y mientras tanto suena la tierra con un sordo trueno, con una voz que nadie le conocía.
El polvo que levantaron las casas al desplomarse, poco a poco se aquieta. Y nos quedamos solos con nuestros muertos y con todos los muertos, sin saber por qué seguimos vivos.

Las escaleras parten de abajo y de arriba y se retuercen trepando. Se adelgazan como cabellos, dan un ligero reposo, se tornan verticales. Se marean. Se precipitan. Se alargan. Retroceden. No terminan jamás.
¿Cuántas escaleras? ¿Cuántos peldaños de escaleras? ¿Cuántos pies en los peldaños? ¿Cuántos siglos de pasos, de bajar y subir con el libro, con los tomates, con el pescado, con las botellas, con el pan?
¿Cuántos miles de horas que desgastaron las gradas hasta hacerlas canales por donde circula la lluvia jugando y llorando?
¡Escaleras!
Ninguna ciudad las derramó, las deshojó en su historia, en su rostro, las aventó y las reunió, como Valparaíso. Ningún rostro de ciudad tuvo estos surcos por los que van y vienen las vidas, como si estuvieran siempre subiendo al cielo, como si siempre estuvieran bajando a la creación.
¡Escaleras que a medio camino dieron nacimiento a un cardo de flores purpúreas! ¡Escaleras que subió el marinero que volvía del Asia y que encontró en su casa una nueva sonrisa o una terrible ausencia! ¡Escaleras por las que bajó como un meteoro negro un borracho que caía! ¡Escaleras por donde sube el sol para dar amor a las colinas!
Si caminamos todas las escaleras de Valparaíso habremos dado la vuelta al mundo.
¡Valparaíso de mis dolores!… ¿Qué pasó en las soledades del Pacífico Sur? ¿Estrella errante o batalla de gusanos cuya fosforescencia sobrevivió a la catástrofe?
¡La noche de Valparaíso! Un punto del planeta se iluminó, diminuto, en el universo vacío. Palpitaron las luciérnagas y comenzó a arder entre las montañas una herradura de oro.
La verdad es que luego la inmensa noche despoblada desplegó colosales figuras que multiplicaban la luz. Aldebarán tembló con su pulso remoto, Casiopea colgó su vestidura en las puertas del cielo, mientras sobre la esperma nocturna de la Vía Láctea rodaba el silencioso carro de la Cruz Austral.
Entonces, Sagitario, enarbolante y peludo, dejó caer algo, un diamante de sus patas perdidas, una pulga de su pellejo distante.
Había nacido Valparaíso, encendido y rumoroso, espumoso y meretricio.
La noche de sus callejones se llenó de náyades negras. En la oscuridad te acecharon las puertas, te aprisionaron las manos, las sábanas del sur extraviaron al marinero. Poiyanta, Tritetonga, Carmela, Flor de Dios, Multicula, Berenice, Baby Sweet, poblaron las cervecerías, custodiaron los náufragos del delirio, se sustituyeron y se renovaron, bailaron sin desenfreno, con la melancolía de mi raza lluviosa.
Desde el puerto salieron a conquistar ballenas los más duros veleros. Otros navíos partieron hacia las Californias del oro. Los últimos atravesaron los siete mares para recoger más tarde en el desierto chileno el nitrato que yace como polvo innumerable de una estatua demolida bajo las más secas extensiones del mundo.
Estas fueron las grandes aventuras.
Valparaíso centelleó a través de la noche universal. Del mundo y hacia el mundo surgieron navíos engalanados como palomas increíbles, barcos fragantes, fragatas hambrientas que el Cabo de Hornos había retenido más de la cuenta… Muchas veces los hombres recién desembarcados se precipitaban sobre el pasto… Feroces y fantásticos días en que los océanos no se comunicaban sino por las lejanías del estrecho patagónico. Tiempos en que Valparaíso pagaba con buena moneda a las tripulaciones que la escupían y la amaban.
En algún barco llegó un piano de cola; en otro pasó Flora Tristán, la abuela peruana de Gauguin; en otro, en el Wager, llegó Robinson Crusoe, el primero, de carne y hueso, recién recogido en Juan Fernández… Otras embarcaciones trajeron piñas, café, pimienta de Sumatra, bananas de Guayaquil, té con jazmines de Assam, anís de España… La remota bahía, la oxidada herradura del Centauro, se llenó de aromas intermitentes: en una calle te asaltaba una dulzura de canela; en otra, como una flecha blanca, te atravesaba el alma el olor de las chirimoyas; de un callejón salía a combatir contigo el detritus de algas del mar, de todo el mar chileno.
Valparaíso, entonces, se iluminaba y asumía un oro oscuro; se fue transformando en un naranjo marino, tuvo follaje, tuvo frescura y sombra, tuvo esplendor de fruta.

Las cumbres de Valparaíso decidieron descolgar a sus hombres, soltar las casas desde arriba para que éstas titubearan en los barrancos que tiñe de rojo la greda, de dorado los dedales de oro, de verde huraño la naturaleza silvestre. Pero las casas y los hombres se agarraron a la altura, se enroscaron, se clavaron, se atormentaron, se dispusieron a lo vertical, se colgaron con dientes y uñas de cada abismo. El puerto es un debate entre el mar y la naturaleza evasiva de las cordilleras. Pero en la lucha fue ganando el hombre. Los cerros y la plenitud marina conformaron la ciudad, y la hicieron uniforme, no como un cuartel, sino con la disparidad de la primavera, con su contradicción de pinturas, con su energía sonora. Las casas se hicieron colores: se juntaron en ellas el amaranto y el amarillo, el carmín y el cobalto, el verde y el purpúreo. Así cumplió Valparaíso su misión de puerto verdadero, de navío encallado pero viviente, de naves con sus banderas al viento. El viento del Océano Mayor merecía una ciudad de banderas.
Yo he vivido entre estos cerros aromáticos y heridos. Son cerros suculentos en que la vida golpea con infinitos extramuros, con caracolismo insondable y retorcijón de trompeta. En la espiral te espera un carrusel anaranjado, un fraile que desciende, una niña descalza sumergida en su sandía, un remolino de marineros y mujeres, una venta de la más oxidada ferretería, un circo minúsculo en cuya carpa sólo caben los bigotes del domador, una escala que sube a las nubes, un ascensor que asciende cargado de cebollas, siete burros que transportan agua, un carro de bomberos que vuelve de un incendio, un escaparate en que se juntaron botellas de vida o muerte.
Pero estos cerros tienen nombres profundos. Viajar entre estos nombres es un viaje que no termina, porque el viaje de Valparaíso no termina ni en la tierra, ni en la palabra. Cerro Alegre, Cerro Mariposa, Cerro Polanco, Cerro del Hospital, de la Mesilla, de la Rinconada, de la Lobería, de las Jarcias, de las Alfareras, de los Chaparro, de la Calahuala, del Litre, del Molino, del Almendral, de los Pequeños, de los Chercanes, de Acevedo, del Pajonal, del Presidio, de las Zorras, de doña Elvira, de San Esteban, de Astorga, de la Esmeralda, del Almendro, de Rodríguez, de la Artillería, de los Lecheros, de la Concepción, del Cementerio, del Cardonal, del Árbol Copado, del Hospital Inglés, de la Palma, de la Reina Victoria, de Carvallo, de San Juan de Dios, de Pocuro, de la Caleta, de la Cabritería, de Vizcaya, de don Elías, del Cabo, de las Cañas, del Atalaya, de la Parrasia, del Membrillo, del Buey, de la Florida.
Yo no puedo andar en tantos sitios. Valparaíso necesita un nuevo monstruo marino, un octopiernas, que alcance a recorrerlo. Yo aprovecho su inmensidad, su íntima inmensidad, pero no logro abarcarlo en su diestra multicolora, en su germinación siniestra, en su altura o su abismo.
Yo sólo lo sigo en sus campanas, en sus ondulaciones y en sus nombres.
Sobre todo, en sus nombres, porque ellos tienen raíces y radícula, tienen aire y aceite, tienen historia y ópera: tienen sangre en las sílabas.
(Obras Completas, Círculo de Lectores & Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2002)












